«…los métodos que empleaba eran a veces extraños, como lo prueban los pasajes de esta carta de mamá: ‘la nena es un duende como no hay otro, que me acaricia deseándome la muerte:
-Oh, ¡deseo mucho que te mueras mamita!…
Se le reprende y dice:
-Si es para que te vayas al cielo, ya que tú dices que hay que morir para ir allí.
Lo mismo desea la muerte a su padre en estos excesos de amor.»
-Santa Teresa de Lisieux
Desperté con dos whatsaps en el teléfono.
Era Ingrid mostrándome una captura de pantalla en al que una vieja conocida presumía el tiraje de su nuevo libro de poemas.
“hasta ella puede y tú no? No mms” Había escrito Ingrid en el comentario respecto a la imagen.
Me tildaba de mediocre, como siempre lo ha hecho, porque no he tenido ni la oportunidad ni el suficiente interés de publicar lo que escribo. El “No mms”, es decir, «no mames», hacia inhincapié en mi escasa bibliografía impresa en papel, y con el “hasta ella puede”, se refería a que la poeta en cuestión no era demasiado brillante. Era más bien de pocas luces y su originalidad se había agotado en el mismo momento en que se había «descubierto» como «artista». La criticada escritora no había variado de estilo o publicado algo medianamente trascendente durante quince años que tenemos de conocerla. Por lo poco que aún sé de sus textos, su métrica era igual de repetitiva como hace quince años y su contenido seguía fiel a las causas justas en tendencia.
Agradecí que Ingrid por lo menos pensara que lo que escribo merecía un espacio en las toneladas de papel y tinta desperdiciados por editoriales que trituran sus libros no vendidos y por quienes tienen fe en la autopublicación. Una fe que ya he perdido, aunque también he sido parte de este vicio semisuicida.
Nos conocemos hace más de tres lustros y con el paso del tiempo he dejado de leer en público en eventos en los que nos encontrábamos los tres (Ingrid también escribía poesía, pero tuvo la decencia de enterrarlo en su pasado). Pero yo, al igual nuestra amiga poetiza, sigo escribiendo sin poder evitarlo, y lo comparto donde me sea más fácil y cómodo, aunque sea en la gran cloaca cibernética, pues escribir para uno mismo es como rezarle a Dios siendo ateo, o jalártela teniendo el consentimiento (¿así se dice ahora, no?) de darte a quien te apetece.
Reconozco que hay textos de peor calidad que los míos que se imprimen mes tras mes, pero a estas alturas no estoy interesado en ninguna competencia que no sea contra mí mismo. Y hasta en ellas me dejo ganar.
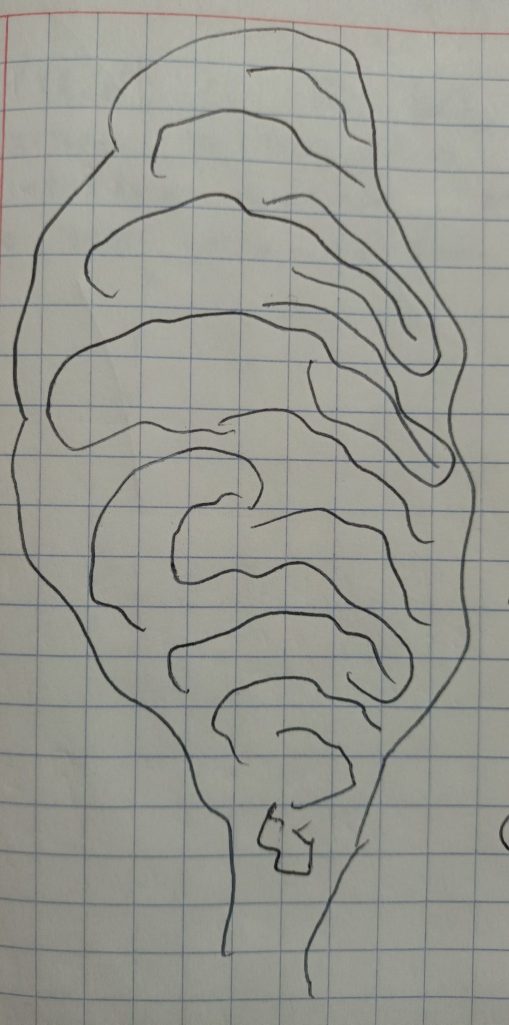
“Para construirme una carrera exitosa como escritor necesitaría una campaña de publicidad para la cual no tengo el tiempo de diseñar, una secretaria como Pat Hackett que entienda mis jeroglíficos y tome dictado a mi ritmo, además de cientos de miles de pesos que no tengo.” Respondí, todavía adormilado, a su mensaje tan irritante y absurdo como un Ritalín disolviéndose en perfume Dior.
“Además seguro que tu amiga sacó su libro con el varo que le cobra a sus alumnas en sus talleres. Conozco a esa gentuza”. Agregué e ignoré los siguientes mensajes porque sabía que Ingrid tenía ganas de discutir por celular.
Desde que la conozco, Ingrid tiene la opinión de que no hago nada de provecho y que no me gusta trabajar, siendo esto último no una opinión, sino una verdad. También dice que, salvo para escribir o conseguir libros bastante buenos que vendo o colecciono, no me esfuerzo en nada más. Según ella, si lo hiciera ya me hubieran publicado en un montón de espacios.
Me ahorré el explicar que para eso hacía falta algo más que escribir buenos textos, de hecho eso era prescindible. Se requería chuparle los huevos a la “gente del gremio”: víboras envidiosas, altaneras o esquizoides que se conjuran para publicar textos por el motivo que sea, excepto porque el texto tenga méritos para ser reproducido. Y, de cualquier modo, yo no estoy seguro de merecer la destrucción de tantos árboles en los que podrían criar alimañas con veneno de calidad, o el desperdicio de tinta que servirá cuando desaparezca por completo la el cadáver podrido de internet. ¿Para qué publicar libros teniendo tan pocas cosas positivas que decir, como que el trabajo es una mierda y una estafa, o que muchas veces la reproducción humana contamina todavía más al planeta?
Cuando Ingríd y yo éramos novios, por allá de 2009, no se cansaba de reprocharme que desperdiciaba mi tiempo pepenando basura (buscando libros) y en la universidad, donde no daba muestras de avances.
Y vaya si tenía razón. Casi me había olvidado este complejo de buenoparanada con el que he cargado desde entonces, hasta esta mañana en que recibí el mensaje echándome en cara que peores escritores publicaban su basura.
Aquella mañana no fue más que el augurio de extraños acontecimientos con mamá, papá y yo dentro de su camioneta que yo conducía: Gustavo terminaría creyendo que buscaba matarnos a los tres en un choque. Marissa sospechando que no pretendía matarnos, pero en un intento de impresionar a mi padre terminaríamos hechos papilla . Y yo intentando demostrar mis habilidades tras el volante y con los pedales, irritado por causa de ellos, sí, pero demostrando mis mejores dotes.
¡Y por supuesto sin la menor intención de matar a nadie!
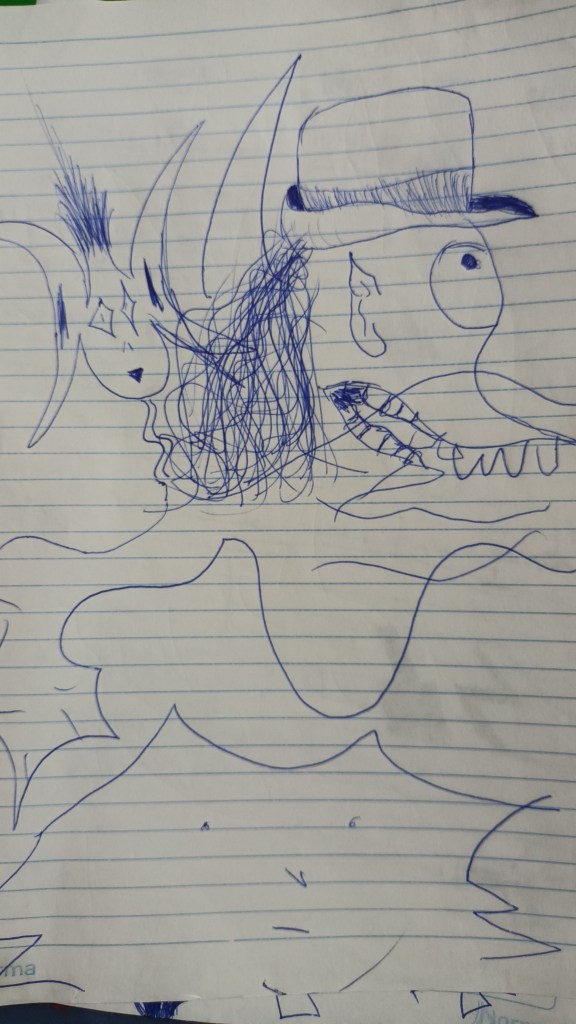
Es que si esta vida no fuera el fracaso de un demonio mediocre o la broma cruel de un dios ojete, (opciones de las que estoy seguro por lo menos una es verdad), se valoraría en vida el trabajo creativo de quien de verdad apuesta el alma en ello, en lugar de ponerle el pie al «artista» mientras intenta sobrevivir, que es como sucede. Si la vida tuviera algo justo para el ser humano, Kennedy Toole o Kafka habrían gozado del reconocimiento de su trabajo antes del suicidio y la enfermedad. Si la vida fuera más absurda, un poco divertida, yo podría vivir de lo que escribo en lugar de distribuir tabiques impresos con lo que otros han escrito.
Sabía que tenía que tomar mi parte por mí mismo a base de madrazos si quería dejar mi huella en el mundo, el caso es que nada a mi alrededor me inspiraba para hacer otra cosa que no fuera escribir sobre lo enfermo que me parece todo. ¡Qué iba yo a pensar en ganar dinero con ello!
Aunque esto parezca una queja, permítaseme decir que fui yo el primer desconcertado durante aquellos días, sobre los que escribo, en que me fue tremendamente bien con el negocio de los libros. Bonanza que duró varios días, pero entre aquellos pequeños “éxitos” financieros, comencé a sentirme aburrido, vacío y sin fe.
Había vuelto a vivir a casa de mis padres, tenía comida y techo. ¿Por qué me sentía incómodo siendo lo que Ingrid siempre había dicho que era, un pedazo de nada?
Tomé coraje y decidí continuar con el proyecto que traigo entre manos desde hace casi un año y medio, ocuparme de la edición del e-Book cuyo título robé para este blog: Quiebre Display. Llevaba meses recopilando y trabajando textos publicados en diversos espacios de 2016 a 2023. Incluso el prólogo escrito por Hermenegildo, cuando aún éramos amigos, estaba ya en sus últimas versiones.
En mis podcast, en el antiguo blog en que publicaba y en redes sociales, hoy desaparecidas, empecé a anunciar a todo el mundo la próxima aparición del trabajo. A finales de 2024 ya solo faltaba decidir el orden en que aparecerían los textos y llegar a un acuerdo con Hermes, (quien, ahora que lo veo a la distancia, siempre compartíamos un proyecto, o presentábamos algo juntos, se expresaba sobre mí con desprecio. No de mi trabajo, sino de mí). Me hice ilusiones ideando presentaciones, streamings, pensando en lugares locales y de provincia para hablar de Quiebre Display, pero la vida falló.
Primero mi relación con Genoveva se hizo mierda. Después descubrí que mis contraseñas, si no es que toda mi red de internet estaba intervenida por, al menos, un hijo de puta con el que llegamos a los golpes. Sin redes, sin amigos, tuve que desaparecer como avioneta en el Triángulo de las Bermudas.
Reconozco que me volví cada vez más paranoico (pues al regresar a Neza después de ocho años de no vivir ahí, seguía con los dispositivos y cuentas intervenidas, y en ese momento no sabía de quién cuidarme, aunque tampoco es que fuera algo nuevo la paranoia). Así que le pedí algunas veces a Hermes que nos viéramos personalmente, a quien consideraba un amigo, con quien había celebrado nuestros últimos cumpleaños (y se ofendía si le regalaba, por ejemplo, un collage hecho por mí, y no un libro carísimo), con quien había producido videos, un fanzine y varios podcasts, el mismo que decidió darme la espalda después de explicarle todo lo que había ocurrido. Le escribí por chat que nos viéramos en su casa o en la Biblioteca Vasconcelos, pues no confiaba ya en las redes. Le llegué a proponer que me ayudara a hacer un video, o que simplemente platicáramos para ponernos al tanto de nuestra vida. En un lapso de dos meses le habría escrito tres veces y llamado una. Lo que consideró suficiente para acusarme de hostigamiento y bloquearme de sus redes. Y yo sin saber si en verdad era él o habían clonado el teléfono suyo o el mío o el de ambos.
Sin reconocer, también es cierto, que me estaba volviendo loco.
Como fuera decidí mandar a la mierda su prólogo, que no era más que eso, una basura que elogiaba mi trabajo literario, pero no se cansaba de enumerar mis defectos.
Pero una tarde maniaca, en un frenesí repentino estimulado por no sé qué dioses, escribí en un par de horas lo que sería el nuevo prólogo en el que hablaba de mí mismo y de mi trabajo.
(Por el tiempo de distancia y estilo entre algunos textos del e-Book, consideré necesario un prólogo escrito por alguien que conociera mi trabajo desde la distancia. Confieso que desde antes de pedírselo supe que era un error haberlo hecho ya con la intuición de que me odiaba. Sin embargo el resultado fue que, después de meses de terapia psicológica que no me ha hecho empeorar pero tampoco ser mejor persona, cien caídas y mil recaídas, decidí no dejarme destruir y resucitar el proyecto por mí mismo, aunque fuera arrastrándome en mi propia inmundicia).
Me confié y dejé el texto guardado en la idiota computadora sin tener la precaución de respaldarlo y enviarlo a mis diversas cuentas de correos electrónicos o imprimirlo, como por costumbre hago con cada texto que escribo.
Al día siguiente la computadora volvía ser el juguete de su administrador, que no era yo. (Y sigo sin saber quién es. Cada que libramos una batalla el único que pierde la dignidad, archivos, contraseñas y demás carroña de internet, soy yo). El prólogo, además de varios textos con ideas recientes habían desaparecido.
Aunque he logrado reescribir el texto prólogo, que creo es todavía mejor que el que se perdió, el ánimo lo he llevado arrastrando como velo de novia en una boda asaltada por la primera esposa e hijo abandonados por el novio. Como ya he escrito, a pesar del alza para mi economía de aquellos días, el vacío espiritual de hace meses se mantenía en dimensiones bastante bajas y vulgares. El dinero no me satisfacía. Sentía una depresión parecida a la que llego a sentir cuando no he vendido ni un trapo y no tengo dinero.
Ya aburrido de hacer envíos por paquetería y entregas, pasada la semana santa, sentí deseos de volver al grupo de autoayuda al que podía ir cada miércoles en el psiquiátrico, donde desahogamos nuestros temores y nuestras inquietudes de forma ridícula y humillante, y entre más bajo confieses haber caído, más celebrado eres por los demás. Llegué al jodido hospital y esperé media hora hasta que aparecieron las becarias de la terapeuta para decirnos que se había quebrado un dedo y no habría sesiones hasta nuevo aviso. Empezaba a acostumbrarme a la mala suerte.
Juro por los hijos que no tengo y los textos que no he escrito que esto no es el lloriqueo de un fracasado. Más bien el balbuceo del boxeador tirado en la lona que se resiste a perder. Un espejo y un péndulo para hacer reaccionar a quienes me persiguen. Una pantalla que transmite entretenimiento enfermizo como alternativa a toda la toxicidad con la que se alimentan nuestros sentidos. Sirva además todo lo anterior para poner en contexto al entretenido lector que espera con paciencia saber cómo es que (según quien lo cuente) puse en riesgo la vida de mis padres y la mía propia dentro de un automóvil entre las arterias calientes de la ciudad de México y el Pueblo Paleto.
Como ya he escrito antes, desde que volví a vivir a casa de mis padres intento alejar ese complejo de inútil auxiliándolos en lo que pueda, pero siempre acabamos discutiendo, lo que provoca que por la arteria tapada que causó el infarto de Gustavo corran torrentes sanguíneos a exceso de velocidad generados por tales discusiones. No es algo que haga deliberadamente, pero con Gustavo uno sólo se comunica a gritos y majaderías, o eres solo el espectador de un monólogo difícil de comprender.

Cuando por fin tuve un fin de semana libre de mis días productivos, aunque no libres de absurdo existencial, mis padres me pidieron que los acompañara a Paleto Pueblo Mueblero a buscar un juego de sillas para el comedor a gusto de Marissa, lo que significaba que Gustavo necesitaría ayuda para manejar. Acepté enseguida, sin tener más opciones, además. Sabiendo que era muy probable que estando allí, quisieran visitar a Primo Paleto, con quien desde muy niño he tenido fricciones motivadas por una rara aversión que mi provinciano pariente parece sentir hacia mí. Aversión que ha heredado a su hijo, Sobrimo Paleto hasta tiempos recientes.
Al rededor de las nueve de la mañana subimos a la camioneta de Gustavo, él manejó todo el camino de ida, la mañana es lo suyo: iba fresco y había orinado lo suficiente, su próstata no lo molestaría un buen rato. Yo iba como copiloto, aburrido y Marissa en el asiento de atrás reposando en su almohada. Me había desvelado un poco, lo necesario para ir cabeceando mientras, después de salir de Neza, municipio del oriente del Estado de México, atravesamos una de las urbes más grandes del mundo, la CDMX, de oriente a poniente hasta que algunas curvas que nos devolvieron al Estado de México en su lado poniente, como si la CDMX fuera un túnel cuántico de horrores vehiculares e inmobiliarios que tuvieras que sufrir entrando por la boca de una tortuga y saliendo por su culo cubiertos de gases tóxicos de dos entidades federativas distintas, pero que daban forma al mismo monstruo cubierto con un caparazón que era el Edomex.
Casi todo el trayecto de ida lo manejó papá. Solo hasta que paramos en una gasolinera a las entradas de Paleto Pueblo Mueblero y pude comprar un Monster se me permitió poner las manos tras el volante.
Primo Paleto siempre ha presumido de estar a la vanguardia de cualquier tendencia. Música, tecnología y demás chingaderas que le gustan al común de la gente. En los 90 él y Miltón, mi hermano mayor, que son de la misma edad, se metieron duro al heavy metal. Ambos colgaban posters de Metallica y Helloween en sus paredes y se dejaban el cabello largo como sus ídolos. Para finales del siglo, Paleto afirmaba ser auténtico aficionado de bandas de nu metal como Linkin Park o Limp Biskit mientras Milton seguía sin renunciar a sus gustos de siempre. Primo Paleto lo acustaba de haberse quedado en los ochenta. Hoy, que Paleto ya es un abuelo, lo que mi hermano está lejos de ser, presume fotos en facebook mostrando sus posters de U2 al lado de imágenes religiosas y su tocadiscos de acetato, mientras bebe cerveza.
Como es de imaginar, lo único que este tipo ha hecho bien, es fastidiar a la gente y quejarse cuando alguien se atreve a responderle.
Tenía yo unos catorce años, tiempos en que internet era todavía territorio inexplorado por neoneandertales que hoy lo utilizan para rastrear a sus parejas o extorsionar débiles visuales seniles e ingenuos, cuando yo con curiosidad e ignorancia me acercaba a la computadora familiar que se encontraba en la sala de la casa.
Aún se utilizaba el mensajero ICQ, o quizás el chat de America Online, quienes regalaban discos compactos casi imposibles de utilizar y que llegaban por correo a casa como ántrax, tan de moda entonces. Da lo mismo, era algo que Bruno, mi hermano con conocimientos universitarios, había instalado en la computadora compartida.
Una tarde cualquiera, al volver de la secundaria, encendí el aparato y comencé a recibir insultos vía chat. “Qué onda, pinche gordo” “Ya regresaste de la escuela?” “De seguro ya te vas a conectar para ver viejas encueradas”. Pendejadas así salían de una ventana en cuya pestaña solo había un número de cuatro dígitos. No un nombre, ni un apodo como estila hoy en día, un número como en campo de concentración.
“Chinga tu madre, pendejo. Tú qué”, respondí yo sin saber de quién se trataba, después de un tedioso día de violencia escolar y memorización forzada de fechas heroicas para la Nación dentro de un aula. “Tranquilo, soy tu primo Paleto”, respondió. Para colmo, en ese momento la configuración o lo que fuera, no permitía funcionar Internet Explorer, donde acostumbraba a chatear con desconocidos a los que no tenía que verles la jeta para compartir ideas o insultarlos. Supuse que, a la vanguardia como estaba Primo Paleto de los saberes tecnológicos, tenía algo que ver con que no me abriera ninguna maldita página. “Me echaste un virus, hijo de la chingada”, le escribí.
Después de una hora de intentar conectarme, apagué fastidiado todo el asunto y me encerré en mi cuarto a leer. Más tarde Marissa entró encabronada preguntando por qué me había puesto a ofender a Primo Paleto. ¿Estaba loco? ¿Por qué lo había empezado a insultar así? El muy maricas había llamado a mamá por teléfono, esa misma tarde, para acusarme de algo que él inició.
Después de buscar los armatostes para la casa de mamá, que es acumuladora de muebles y enemiga de los espacios vacíos en su casa, nos dirigimos a casa de Primo Paleto.
Su casa es su lugar de trabajo. Por casualidad o por copión, Primo Paleto se autoemplea comprando y vendiendo objetos usados de familias que se mudan, de viejos que mueren, de familias que se divorcian, y terminan en ventas de garage, tianguis, tiraderos y botaderos en los que los recoge. Algo que Gustavo hace desde hace años, y que Milton heredó aplicándolo a los aparatos electrónicos vintage. Primo Paleto al parecer les copió la idea, o Dios le dio ese destino porque no hay trabajo digno para nadie.
Su casa es de esos lugares que no te puedes imaginar vacíos (o los lugares vacíos son lugares en los que no te puedes imaginar al ostentoso primo Paleto). Como era de esperar, su sala estaba compuesta por tres sofás con ornamentos dorados y cojines que apenas dejaban espacio para las nalgas; en medio, una mesa de centro de cristal sobre una tela de colores chillones autóctona de Pueblo Paleto que usaban como alfombra. Sobre la mesa había un libro gigantesco sobre «culturas del mundo» que parecía haber sido palpado tantas veces como pueden serlo los restos de un aborto de siete semanas; una chimenea de adorno y sobre ella uno de esos cuadros de “arte abstracto” impresos en tres rectángulos que van separados, cada uno a más altura que el anterior y, viéndolos de lejos, forman una figura que te hace sentir imbécil cuando descifras que no es más que una estúpida manzana.
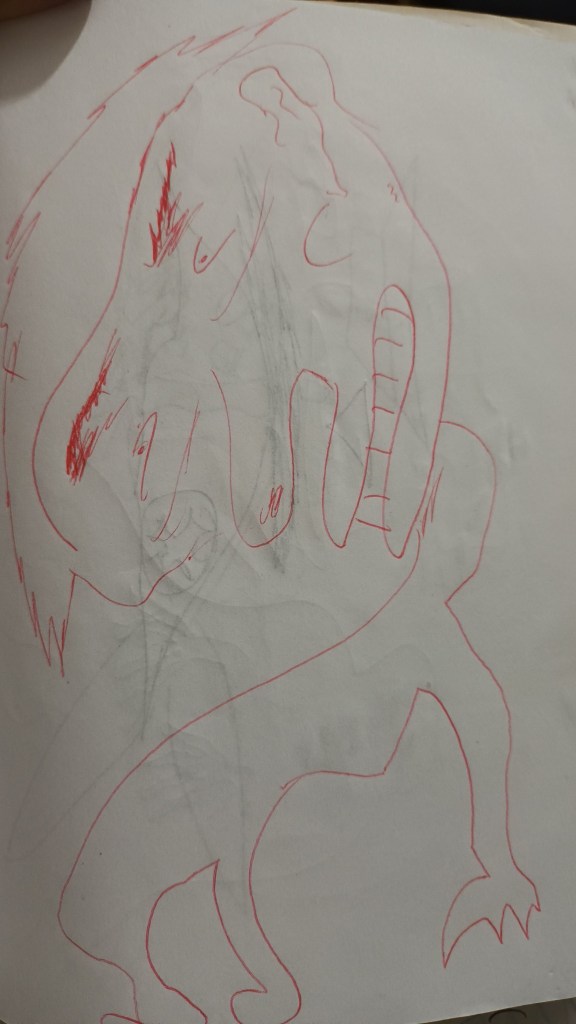
Mi madre y la suya siempre han sido muy unidas, lo cual ha hecho darme cuenta de que no le resulto agradable a la tía Lourdes, nunca nos hablamos. Si nos llegamos a dirigir una mirada en navidad es para darnos la mano, nunca nos abrazamos o saludamos de beso. Por los chismes de los que pronto escribiré para dar una dimensión esférica y de estructura corriente, sin más pretensión que la de ofrecer un texto a mis lectores fieles y lanzar un grito de “Spazzino Is not Dead”, el lector tendrá que conformarse con imaginar, al igual que yo, lo que la tía Lourdes, (quien conserva todas sus fotografías en las que sale su marido con la cara recortada desde hace décadas, y quien se expresó de su nieta, por haber tenido más de un novio, como una prostituta), la opinión que tendrá de mí después de lo que ocurrió con el Hijo de Primo Paleto. Sobrimo Paleto.
Varias veces le he hablado a Marissa sobre la aversión mutua entre su hermana y yo. «Cómo crees que le vas a caer mal -responde-, si ella te tejió una chambrita con sus propias manos cuando estaba yo embarazada de ti». «Pues claro, -le digo yo, -no le caía mal porque todavía no me conocía.” La relación de amor-odio, o más bien tolerancia-aversión comenzaba desde que estaba en la panza de Marissa.
Otra razón por la que visitábamos Paleto Pueblo Mueblero, fue porque Marissa y Gustavo buscaban desembarazarse de unos cuantos metros cuadrados que constituían un terreno que habían comprado con la ilusión de alguna vez tener una “casa de campo”, cosa que nunca se hizo realidad.
Pueblo Paleto se encuentra muy cerca de la capital del Estado de México: Toluca. Por su condición semi rural varias empresas automotrices tienen su instalaciones en los alrededores de Toluca. Es espacioso y queda cerca de la CDMX. Otro de mis primos, Primo Ropero, hijo de un verdadero cowboy de rancho, estudió ingeniería automotriz para huir de su familia lo más lejos posible. Su padre es todo un vaquero de botas y sombrero, doma y cría vacas y caballos, tiene un rancho de varias hectáreas y armas de fuego para defenderlo. Tío Cowboy de joven odiaba el rock, o más bien que su hijo, el Primo Ropero, escuchara rock cuando él idolatraba a los Tucanes de Tijuana. Su debilidad por las mujeres hizo de su matrimonio un infierno. De ese infierno huía primo Ropero, quien desde muy temprana edad sepultó, según él, sus preferencias sexuales que nunca ha declarado abiertamente, pero tampoco ha tenido nunca una vida descaradamente heterosexual como la de su padre. Por el contrario, sus costumbres, como vivir con roommies, o viajar a Europa acompañado de compañeros de trabajo, siempre involucraban únicamente hombres.
Uno de esos hombres era Sebastián, el roommie con el que vivió en Toluca, donde trabajaba en una empresa automotriz después de graduarse de una ingeniería y mirarnos con desprecio a quienes no teníamos porvenir. Vivieron varios años juntos y habían adoptado un perrito blanco y tan pequeño que se podía aplastar como un insecto con un pie. En las fiestas lo llevaban cargando, usando vestidos de colores pastel. Después de vivir juntos varios años Primero Ropero y Sebastián, éste se hizo «como de la familia» (al menos para Primo Paleto, por la cercanía). Luego Ropero pidió un cambió en su trabajo hacia Alemania abandonando a Sebastián y al perrito.
La cosa es que Marissa había ofrecido el terreno al ¿ex – amigo, ex – roommie, ex – qué? A Sebastián, pues, quién se había quedado en Paleto Pueblo Mueblero y rentaba un departamento con su nuevo novio.
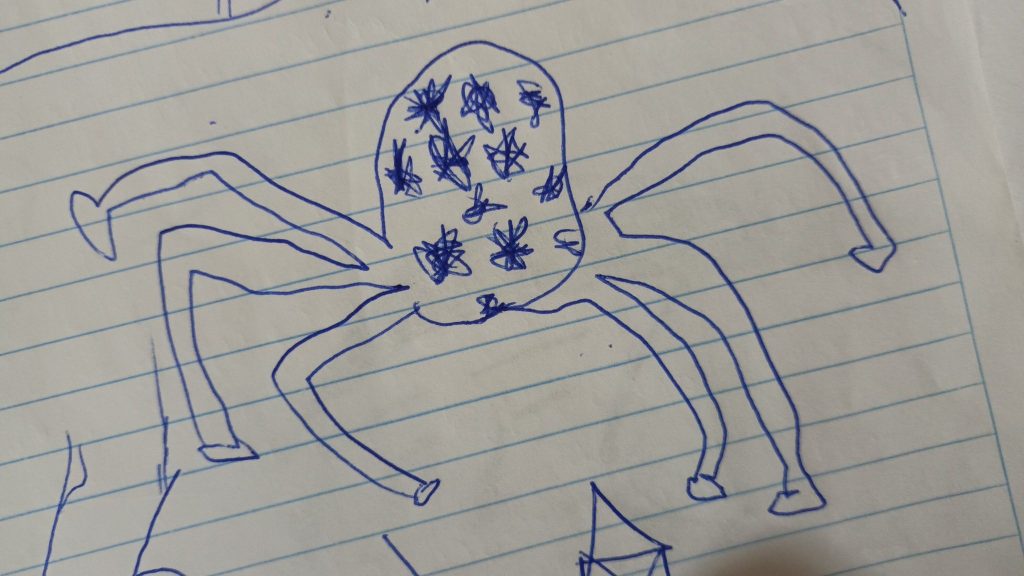
Sebastián y su novio estaban en un almuerzo y tendríamos que esperarlos.
“¿Vamos con Sobrino Paleto”, preguntó desde atrás Marissa. “¿Qué?, no, a la chingada con eso” gruñó papá, que ya iba de copiloto… luego dijo “Además a Aldo no le gusta visitarlos”, dijo echándome la papa caliente. “Se van a enterar que vinimos”, dijo Marissa, avergonzada, como si el no pasar a saludar fuera peor que dar zancadillas a un anciano invidente.
Si bien tenía razón, nunca he faltado el respeto a las reuniones, fiestas, quince años, bodas, de la familia de la hermana de tía Lourdes. Es fácil porque he evitado asistir durante casi toda mi vida.
El problema es que, en los últimos años, Primo Paleto se había vuelto muy cercano de mi hermano y mi papá; y en varias reuniones tuve que convivir con él. Como siempre, su primera interacción conmigo era una burla o un insulto, o una observación sobre cualquier pendejada: «Tú qué pinche gordo», me saludaba, o, con resentimiento comentaba sobre cualquier pendejada que, en efecto, hacía yo para provocarlo: «nunca he visto esa película» decía si llevaba yo una playera de Rocky Horror Picture Show, por ejemplo. Bastaba con mirar su panza de bebedor de cerveza, o con un «qué raro que tú no conozcas algo», para callarle el hocico.
De hecho, hace unos cuatro años, cuando recién operaron a Gustavo de la cadera y nos visitaba todo mundo, era yo quien comenzaba con la carrilla. Con aliento a whisky William Lawson’s, cuando vivía en guerra perpetua contra mi hígado, me burlaba de él por paleto, por ignorante, por fracasado, y en especial por ya no beber como antes, como cuando tenía mi edad y se chingaba botellas enteras de tequila junto con su padre. Una vez en un paseo por una hacienda turística, a la que seguro acepté ir porque me lo propusieron mientras estaba borracho, alguien me ofreció una cerveza light. «Esas son para abuelos, déjenselas a Primo Paleto». Su cara se puso roja, en especial cuando Miltón, quien tiene su edad y nunca ha sido abuelo (que sepamos), lanzó una risa reservada.
“Yo no tengo ningún problema en ir a su casa. -dije.- No sé si ellos lo tienen conmigo. Si quieren los llevo”.
Y es que la cosa no terminaba con el burling, eso no era nada. Hacía apenas unos años hubo un escándalo con su hijo, el Sobrimo Paleto. Éste sí nacido en las entrañas de la paletosidad mexiquense en los años 90; su conocimiento de la gran urbe se limita a lo que se ve por televisión e internet. Una copia fiel de su padre, vamos, solo que todavía más palurdo.
Aunque Marissa hace lo imposible por mantener a la familia unida (lográndolo cada vez), lo que terminó de definir mi desagrado hacia los Paleto (que desde niño visitábamos con regularidad religiosa: domingos de varios partidos de futbol, carne asada, lluvia, horas de manejo; o las navidades con karaoke de música regional mexicana), fue la chingadera que hizo Sobrimo Paleto directamente hacia mi persona y hacia mi trabajo.
No me doy aires de productor con chingos de proyectos siempre en puerta, pero sí de esforzarme en hacer lo que hago, aunque solo sea el ridículo, sin otro afán que el de evitar el tedio. Casi siempre de manera gratuita, aunque algunas veces gozando de la oportunidad de viajar por el país y aprovechándome del derroche de los patrocinadores. Presentaciones de libros, podcasts en vivo, conferencias sobre fanzines o lo que sea, los considero (lo son) un trabajo aunque la remuneración tarde en llegar si es que le da la gana hacerlo.
Participo en varios podcasts y videopodcasts que tienen nombres no sé si originales, pero cuando menos raros. «Materialismo Histriónico», el que hacía con el traicionero de Hermes (“no me fío de la mitad de la cuadrilla, y eso que solo somos dos” decían los sabios Distorsión). «Ciudades de Mierda», que hacía con un amigo de Tijuana al que, durante un viaje de LSD descubrí que era informante de la policía en EEUU y toda su vida era una farsa para sacarme información a mí y a otros mensos. Y en especial «Me encanta drogarme», que he hecho con Miki y que es el que a más gente ha llegado. O eso creo.
Yo no imaginaba cuántos congéneres escuchaban o por lo menos estaban enterados de la existencia de este último programa con el que llevamos casi una década. Tuve una idea hasta que a Sobrimo Paleto se le “ocurrió” hacer un podcast con exactamente el mismo nombre. No se cortó un pelo para tomar hasta la última letra del nombre de nuestro programa para titular el suyo.
El primero en enterarse fue mi compañero de micrófono, quien, de hecho, se inventó la frase «Me encanta drogarme» y dio nombre al programa. Se enteró porque algún escucha nuestro, haciendo búsqueda de los episodios en la red, descubrió la copia. Para entonces ya había dos o tres episodios en los que Sobrimo Paleto había utilizado el nombre de nuestro programa.
Mi colega hizo de mi conocimiento sobre la existencia del programa que había copiado el nombre. Yo, sin tener idea de nada, le dije que no sabía de qué estaba hablando y mucho menos sabía quién pudiera estar haciéndolo (reproduje el plagio un par de minutos y lo adelantaba porque me parecía soso y además buscaba pistas de quién podía estar detrás. Nunca identifiqué la voz de Sobrimo Paleto (no la recordaba) y por lo que escuché, en ningún momento dijeron sus nombres o revelaron sus identidades). El caso es que, como era lógico, comenzamos una campaña de desprestigio contra el falso programa. En redes lo publiqué y los pocos escuchas que nos siguen nos defendieron en los comentarios llamándoles imitadores, cobardes, mediocres… La “violencia” no fue más allá de esos comentarios y posteos, en el que alguno les llamé (sin sospechar siquiera que el involucrado era alguien que conozco desde que nació), «neandertales sin cerebro». O algo parecido.
Poco después recibí un mensaje de Sobrimo Paleto confesando que él estaba involucrado con la producción del programa pirata. Honestamente no sentí rencor ni repudio hacia él por la gran estupidez que había hecho. Siendo hijo de quien era, tenía todo el sentido. Me pidió que calmara los insultos y le dije que yo no controlaba lo que nuestros escuchas escribían en comentarios. «Supongo que los insultos terminarán si bajas tu programa, o le cambias el nombre». Aun así, tardó un par de días en hacerlo.
Lo sorprendente fue el grado al que escaló el chisme dentro de la familia. Semanas después me enteraría por medio de Milton, quien heredó de Marissa la sociabilidad, que nuestro programa y el chisme del plagio había llegado a primos y tíos que vivían en costas en las que imaginaba todo era playa y piñas coladas, sin apenas interés por la existencia de internet. Nada más alejado de la realidad. Aunque fuera por medio de teléfono tradicional, se extendía la versión de que yo, personalmente, había mentado la madre a Sobrimo Paleto y que lo había amenazado (sin aclarar lo de la amenaza: ¿amenaza de qué? ¿de develar su desconocida identidad? ¿de acusarlo ante la tumba de mi abuelo, su bisabuelo? ¿de cortarle el pescuezo por haber grabado unos audios? Le había dicho que el nombre estaba registrado, sí, pero nunca dije que se haría algo contra él. ¡Si hasta le pedí POR FAVOR que cambiara el nombre a su pinche programa!).
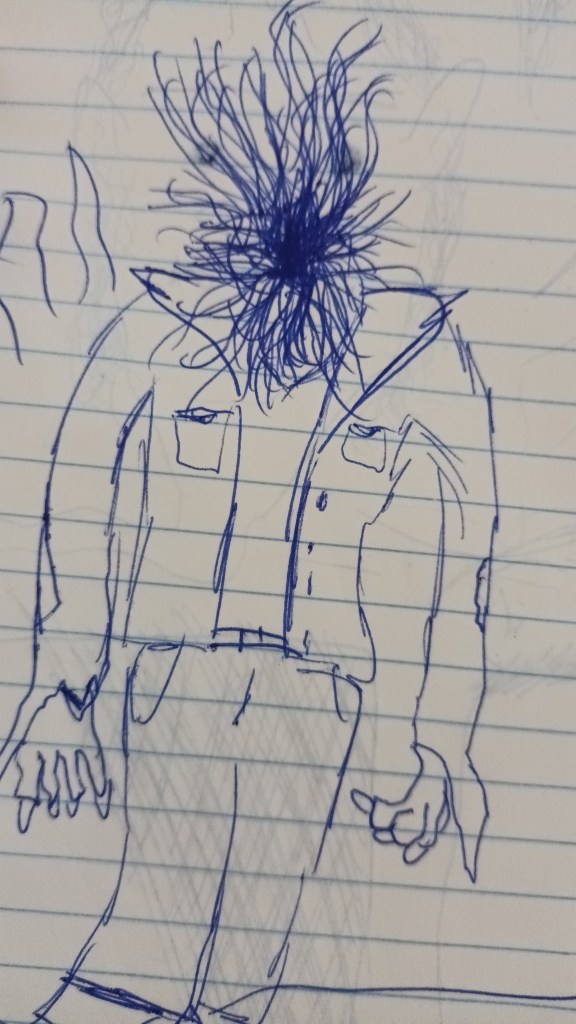
Entre la familia de Marissa es muy común que un chisme, opinión, juicio o lo que se diga sobre algún integrante de la misma se comparta hasta con el señor que maneja el camión de la basura, lo importante es que se evite, con tal refinado esmero, que el protagonista del chisme no se entere de que es él o ella quien mantiene entretenida a toda la familia y anexados. Por lo mismo no puedo decir con exactitud qué se pudo haber dicho sobre mí y de parte de quién. Pero intentar adivinarlo es un lindo estímulo para la imaginación del lector o una idea abierta para un spin-off de esta maravillosa historia.
Es por esto que, desde entonces, en cada reunión familiar, nunca se nos permite a Sobrimo Paleto y a mí permanecer solos más de dos minutos (minutos que yo no busco en absoluto, sino en los que él mismo se acerca a mí para hablarme de su afición por cierta banda de punk rock de integrantes abiertamente de derechas, del que tiene un tatuaje en el hombro, o de su convicción marxista que le llevó a estudiar comunicación, sin darse cuenta al parecer, de sus contradicciones). «Te admira pero está confundido», me diría alguna vez Milton. Pero yo nunca he sabido distinguir entre cuando alguien me admira o me odia, y mucho menos cómo comportarme ante ello.
Nos adentramos a la casa de Primo Paleto para esperar a Sebastián y su esposo Pascual. Pensé que todo sería mucho más incómodo, pero, por fortuna, Primo Paleto estaba arreglando un equipo de sonido que iba a vender esa misma tarde a unos clientes de internet, y fuimos atendidos casi totalmente por Beatriz, su esposa y madre de Sobrimo Paleto. Además Sobrimo Paleto estaba en casa de su nueva novia recuperándose de una hepatitis.
Como ya escribí, se había discutido de lo que se diría si «alguien de la familia» se enteraba que habíamos visitado Paleto Pueblo Mueblero sin hacerles una visita, pero nada se habló de que Primo Paleto y su esposa Beatriz podían estar ocupados, y el llegar sin avisar podía constituir una falta de respeto. Supongo que no importó porque ellos antes lo hacían en nuestra casa una vez por mes.
Contrario a lo que creí, fue una estancia agradable porque enseguida me quedé dormido, babeando en su ostentoso sofá. Luego llegó la pareja.
Conduje a Marissa y Gustavo hacia el terrenito siguiendo sus indicaciones mientras la pareja nos seguía en su auto.
Ya estando allí, salió el vecino de en frente, quien siempre ha estado interesado en comprar ese cuadro de tierra y pasto. En cuanto vio que llegábamos con intención de mostrar el lugar a nuevas personas, se nos pegó como chemo a la nariz de un niño de la calle. En el lugar no se pudo hablar de negocios.
Regresamos pero enseguida llegó Sabrina, la hija menor de Primo Paleto, con su esposo e hija. Contra ella no tengo nada, de hecho, creo que es el único miembro de familia Paleta que nunca me ha parecido indigerible.
Pascual y Sebastián se quedaron sentados en el comedor, callados. Marissa no quiso iniciar la conversación porque el entusiasmo de Sabrina y su esposo contando las lindezas de su primera hija esfumaron toda posibilidad de negociar con la tímida pareja. Esto irritó a mamá. De no haber sido por los muebles que había elegido cuando llegamos, habría sido un viaje casi completamente inútil para ella.
En ese momento yo roncaba abiertamente, pero alcancé a escuchar que llegaban luego los potenciales clientes del equipo de sonido. Beatriz, un poco para echarnos de su casa, nos preguntó: “quieren comer? Voy rápido por cecina y unas tortillas”.
“No, no, muchas gracias. De hecho ya casi nos vamos.” Dijo Marissa mientras yo iba abriendo los ojos.
“¡Aguas con el tráfico! ¿Eh, tío?” dijo alebrestado el esposo de Sabrina, dirigiéndose a Gustavo creyendo que él iba a manejar. ¿Por qué alguien genéticamente tan lejano podía llamarte «tío»? Es una duda genuina.
«Va a manejar Aldo, hijo». Dijo Beatriz a su ¿»hijo»? ¿Qué tipo de endogamia paletera era esa?
“Van hacia el oriente ¿no? -continuó el esposo de Sabrina. – Eviten a toda costa el Viaducto. Hay beisbol y concierto de Lady Gaga en la deportiva”.
“Sí, va a estar imposible” secundó Sabrina sin saber a quién dirigirse, a mamá, que daba las órdenes, a papá que era el amo y señor del auto, o a mí que ya había quedado claro que iba a manejar.
Esto puso nervioso a papá, que entró al baño una vez más, angustiado porque ahora me tocaría manejar a mí, y porque los fierros soldados a su cadera acabarían destrozados por la noche después de horas de viaje.
Cuando manejaba con él, aprovechaba esos momentos para ejercitar mi paciencia. A pesar de la ayuda que intentaba brindarle, Gustavo hacía lo posible por encontrar el error y una razón para acelerar los latidos de su corazón, además de sacarme del estado Zen (como de videojuego inmersivo 3D) al que entro cada vez que manejo en autopista. Y aunque nunca he estado ni siquiera a punto de chocar mientras manejo con él, el calor que se acumula en su cerebro es suficiente para arrancarle en la hoguera una confesión a una bruja si no sigo cada una de sus órdenes.
A pesar de todos sus males, aún conserva la fuerza y energía para discutir por la más mínima razón con esa barrera que no le permite al contrincante responder. Un gruñido, un NO en tono alto contrastante con su voz baja y un gesto que le contrae las facciones faciales como un limón aplastado basta para que el contrincante quedé en silencio.
Marissa, que durante todo su matrimonio ha soportado los insultos y gritos de su marido, que lo soporta por la fuerza de la costumbre y por los escasos e íntimos momentos de buen humor, nunca permitió que Gustavo me enseñara a manejar. A los 18 años me obligaron sacar la licencia, como al niño que llevan a la pila de bautismo sin tener la capacidad aún de preguntarse si quería ser católico, o en mi caso si quería manejar. Enseguida me consiguieron una escuela de manejo en la que un profesor con vitíligo manejaba por mí desde sus pedales del lado del copiloto, y me hizo aprenderme hasta el nombre del odómetro, pero jamás me explicó la forma delicada en que el clutch necesitaba ser manipulado. Todo esto lo aprendí gracias a mi hermano Milton y a la práctica.
Ya espabilado, feliz porque la reunión en aquella sala sin un mínimo espacio vacío llegaba a su fin, me despedí de palabra y salí de allí. Solo para enfrentarme a la impaciencia de un padre inconforme con el trato hacia su camioneta seminueva, lujosa. De alguien que toda su vida ha venerado, adorado, sobado, puesto la lengua en sus huecos como si les besara y prestado más atención a los automóviles que a sus hijos. (Hoy que dedico mi vida a acumular libros para vender, leer o coleccionar, entiendo su afición. Aficiones que lo único que tienen en común es que nos enfermamos de ellas siendo muy niños).
Sólo dentro de un auto y ante el volante mi Gustavo es capaz de comunicarse con sus hijos. Siempre fue dentro de un auto, donde daba sus mejores consejos, platicaba sin enojo con el hijo sentado en el asiento del copiloto, mostraba su forma rara de apreciar. Pero cuando era otro el que tomaba el volante, la desconfianza lo aterrorizaba volviéndose imposible una conversación, un silencio, o cualquier cosa que no fueran sus órdenes.
Y esta vez era mi turno. Si lo hice para evitarle dolor o un cansancio, el resultado fue bastante peor.
Escuchaba sus frases como mantras autodestructivos:
«Quédate en tu carril. Métete a la rápida, chingadamadre.»
«Espejea. Mantén tu vista al frente, carajo.»
«¿Qué chingados esperas? ¡No corras!»
«Así vas bien. Vas bien. Sí, eso, así vas bien. ¡¿Pero qué pendejada estás haciendo?!»
Desesperado y nervioso decidí hacer caso a cada una de sus órdenes y olvidarme de sacar a relucir mis dotes de manejo, que, sin orgullo lo digo, no están nada mal. Aunque dejé de manejar por años, (volví a ello al regresar con mis padres), cuando andaba con Ibgrid conduje un Platina anaranjado con el que esquivé camiones retacados de cocacolas que se me cerraban, microbuseros que buscaban chocarme o que yo les chocara, o las peores lluvias y ventarrones que hacían patinar al auto pero se equilibraba gracias a mi habilidad.
El viejo gruñía cuando me pasaba un semáforo amarillo, pero también se enojaba cuando no me pasaba un alto. Le molestaba que fuera despacio, pero también que acelerara como a mí me gustaba. Me insultaba cuando volanteaba porque otro conductor imbécil se metía en mi carril. Le fastidiaba que rebasara, le fastidiaba que diera el paso.
Sus palabras se convirtieron en un mantra negativo. No uno como el que usan los budistas para estar en consonancia con el universo, un OM. Todo lo contrario. Si la parte que encontraba divertida al manejar solo era el momento de abstraerme ante el parabrisas y convertir todo en un videojuego, en una película fácil de ver, un cómic sin gracia, Gustavo se encargaba de volverme a la asquerosa realidad: rayas pintadas en el suelo, muros, bardas y paredes con los que nunca estuve si quiera apunto de chocar, pero de todos modos se encabronaba.
Lo que en verdad le jodía era que no era él quien acariciaba aquel volante y masturbaba aquella palanca.
-Pero si tú manejas peor. -Intervino Marissa intentando defenderme, pero ya era demasiado tarde. Mi paciencia se había agotado.
-Tú cállate. Ni siquiera sabes de lo que hablas. -Respondió.
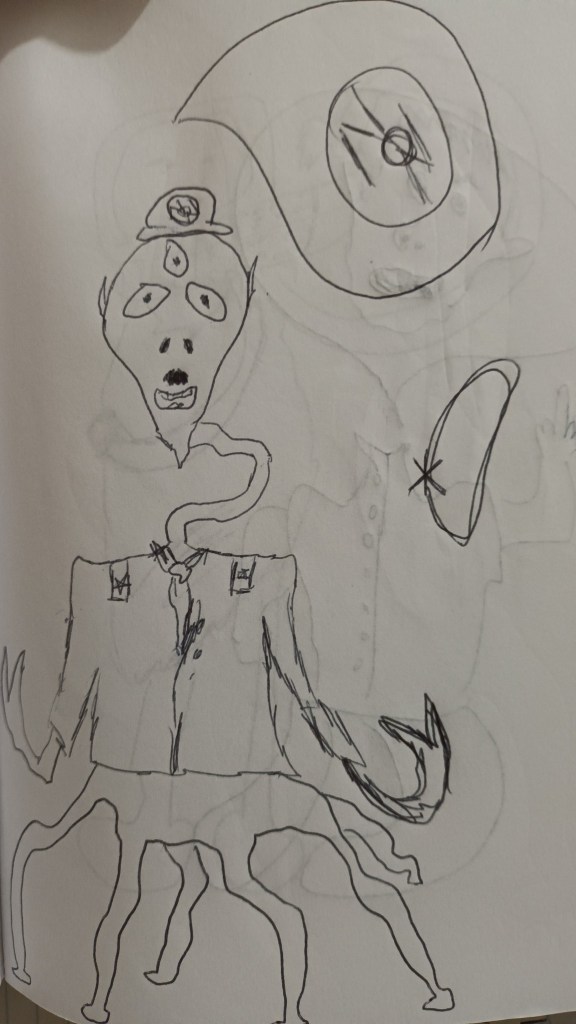
Si es verdad que la senectud conlleva el volverse niños pequeños a quienes afecta, yo iba manejando con dos niños berrinchudos que no me dejaban concentrar y que lo único en lo que estaban de acuerdo es que manejaba demasiado rápido.
-Son unas curvas muy traicioneras, Aldo. -Dijo Marissa tomando aire, -y van de bajada. No rebases. Por favor no rebases.
Nunca patiné, nunca rocé un auto o muro de contención. No nos volteamos en la barranca, que es lo que ellos más temían. Pero aun así, al entrar a la ciudad de México, no perdieron la ocasión para decirme que había tomado “mal” las curvas
Entrar a la ciudad fue el infierno, y yo decidí hacerlo aún peor.
-Así vas bien. ¡NO! Sigue así, sigue así… ¡Decídete por un carril! Eso, sí, así vas bien. ¡Chingada madre, hijo!
-Decídete, ¿manejo de la chingada o voy bien? ¡Si voy bien por qué te emputas!
Se hizo el silencio anhelado.
-Despacio. -dijo el viejo cuando iba yo a cuarenta en una avenida de sesenta kilómetros por hora.
Divertido, pero con jeta de odio, hundí el pie entonces en el freno haciendo que el auto se detuviera de tal modo que nuestros cuerpos siguieran en línea recta. Varias veces.
-¡Ya lo pusiste nervioso! -dijo Marissa y por alguna razón sé que los tres recordamos la última vez que tuve una crisis psicótica y salí de su casa casi de madrugada caminando varios kilómetros hasta la Alameda Oriente.
No estaba ni cerca de tener una crisis de nervios ni de ningún tipo, pero temí que el corazón de Gustavo se quisiera detener como cuando, en mis brazos, mientras practicábamos su rehabilitación después de la cirugía de cadera, le dio aquel ataque cardiaco por culpa de una de sus arterias tapadas.
El médico le había recomendado ejercicio para que su torrente sanguíneo se acostumbrara a fluir sin detenerse, pues ése había sido el problema, la lentitud de su sangre. Me dije que un poco de emociones fuertes harían que su torrente sanguíneo circulara velozmente limpiando las arterias de las grasas trans que siempre comía con culpa.
Se había hecho un silencio después de esos enfrenones que nos había volteado el estómago tanto como hecho pensar en mis crisis psicóticas.
-Me voy a ir por el Eje uno, por Tepito para evitar todo el desmadre del concierto y eso. -Dije no pidiendo permiso, sino avisando.
Más sereno y sin gruñir, Gustavo intentó tranquilizarme cuando él mismo no podía estar tranquilo.
-No. Despacio, hijo. (sus palabras favoritas). Ni yo mismo sé por dónde andamos y qué vamos a hacer.
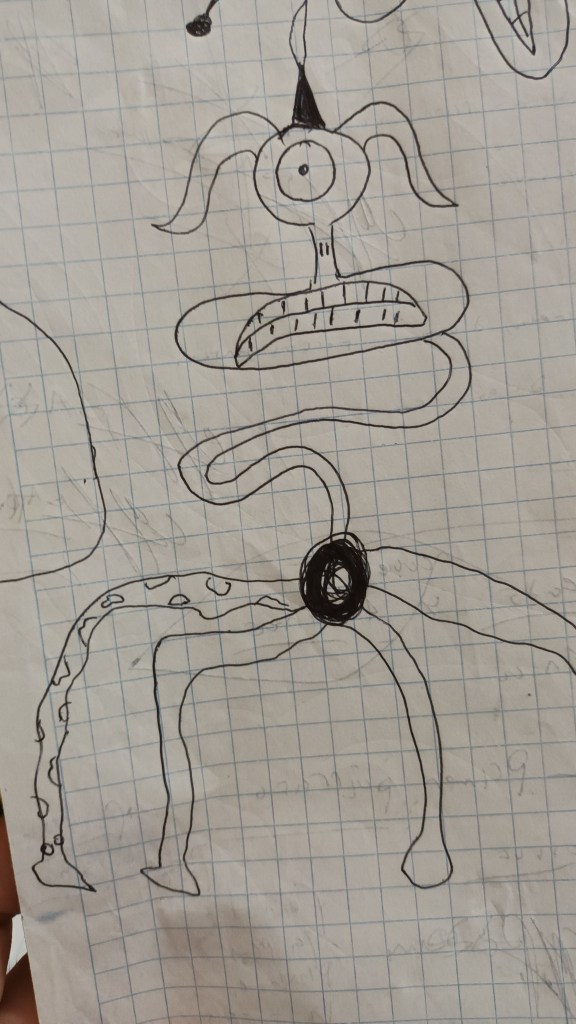
Era triste cómo al mismo tipo que hace treinta años podía llegar a cualquier parte de la ciudad sin ver un mapa, con los ejes viales en su memoria, ahora se perdía constantemente y para colmo no confiaba en la orientación de un vago como yo, quien tampoco necesitaba google maps ni esas mamadas para atravesar la ciudad.
En una tregua pacífica, sin insultos ni gruñidos, logramos dar con las avenidas que nos llevaron al Eje 1. Pasamos en medio de comerciantes, camellos, drogadictos, limpiaparabrisas hasta que por fin tanta calma lo ofuscó:
-Vete por tu carril, hijo. Chingada madre…
-¿Pero cuál puto carril? Ni se ven las líneas pintadas, van camiones a contraflujo en medio de la calle, la gente ocupa la mayor parte de la calle… ¿Qué no ves?
Sí veía. Se calló, pero tenía ganas de más.
Salimos del Eje 1 norte y atravesamos la colonia Morelos, donde siempre recordaba aquella fiesta en esa colonia, en una azotea techada de un viejo rockanrolero, decorada con vinilos, posters, afiches, y tenía un pin ball. Jackie y su esposo, el skinhead neonazi que me habían invitado se subieron con el viejo a tocar en una tarima que funcionaba de escenario. Allí fue donde por primera vez vi a un individuo fumar piedra (en un bote de Yakult), tomar aguardiente y vomitar hasta el esqueleto. No les conté la anécdota a mis padres. Pasamos por Lecumberri, antes una prisión famosa por tener presos políticos que escribieron parte de la historia nacional, lo mismo que a Juan Gabriel, y que hoy es el archivo general de la nación, donde eres libre de investigar un crimen sólo varios años después de ocurrido, ya cuando el culpable está muerto o vive con otro nombre en el extranjero.
De momento, Gustavo iba silencioso. No tranquilo, se notaban sus esfuerzos por no soltar sonido oral, pero con sus manos subiendo u bajando intentaba indicarme cómo debía pedalear o voleantear. Se comportaba como un director de orquesta.
En esa parte asquerosa de la ciudad yo me sentía como pez en el agua, taco de chetos en el estómago de un pobre, como sebo en botella de un Sprite.
Papá volvió a gruñir cuando vio que me incorporaba al carril que nos llevaría por el puente elevado en el que giraría para tomar la Calzada Zaragoza. Sólo que el viejo no tenía idea de lo que estaba pasando.
-¿Adónde vas? ¿Adónde vas?
-Sobre aeropuerto va a estar lleno. Mejor me voy por el puente.
-¡Pero está muy angosto! ¡No tienes práctica!
Comprendo que por la edad olvidó los años que manejé distintos autos. Incluso cuando habla de estos coches, dice que fue Bruno o Milton quien los manejó, cuando ellos ni los tocaron.
-Despacio. -dijo cuando ya íbamos en el puente que nos elevaría para mostrarnos al norte la Basílica y al sur los volcanes. Estábamos sobre Zaragoza, la terminal Tapo, y la maldita cámara de diputados, la Merced y varios walmarts cuando aceleraba sabiendo el terror que causaría en Marissa y Gustavo.
Aceleraba a fondo y enseguida metía el freno quedando a unos centímetros del coche de enfrente. En ese momento de excitación olvidé que sus cuerpos eran pequeños y frágiles. La mayor parte de mi vida los había visto como más grandes en todo, y fuertes. No me acostumbraba a su vejez. Pero en ese momento de hartazgo, tráfico, primos paletos con conversaciones paletas, mantras que me decían que lo estaba haciendo bien y enseguida que era un pendejo, la irritación me hizo volver a acelerar y frenar a unos cuantos centímetros de una camioneta o un coche, sobre el puente que nos llevaría a la calzada. Tal vez sí fue una crisis, o una defensa de mi mente ante ella, pero conseguí ignorarlos totalmente. Era el rey de la ciudad por un momento.
-¡Despacio! ¡nos quieres matar! ¿O qué te pasa? -Alzó la voz mi madre y ahora sí noté su miedo, uno que, en la carretera, en las curvas traicioneras no expresó. Justamente porque iba manejando bien, tranquilo.
-¡Lo está haciendo adrede, lo está haciendo adrede! -Dijo por fin papá sosteniéndose de la parte de arriba de la ventanilla y de su asiento con ambas manos. Si no había dicho palabra era porque iba aterrorizado.
Ahora sí se creó un silencio más descansado. El tránsito de Zaragoza nos tenía casi detenidos y ya no había muchos riesgos que correr.
Avergonzado, con voz baja, después de todo el pollo que se había montado en esa mierda de carro, dijo Gustavo:
-Ya manejas mejor, ya no te atontas tanto como cuando volviste a agarrar el volante.
Mamá iba muerta de miedo, o enojada. Calló.
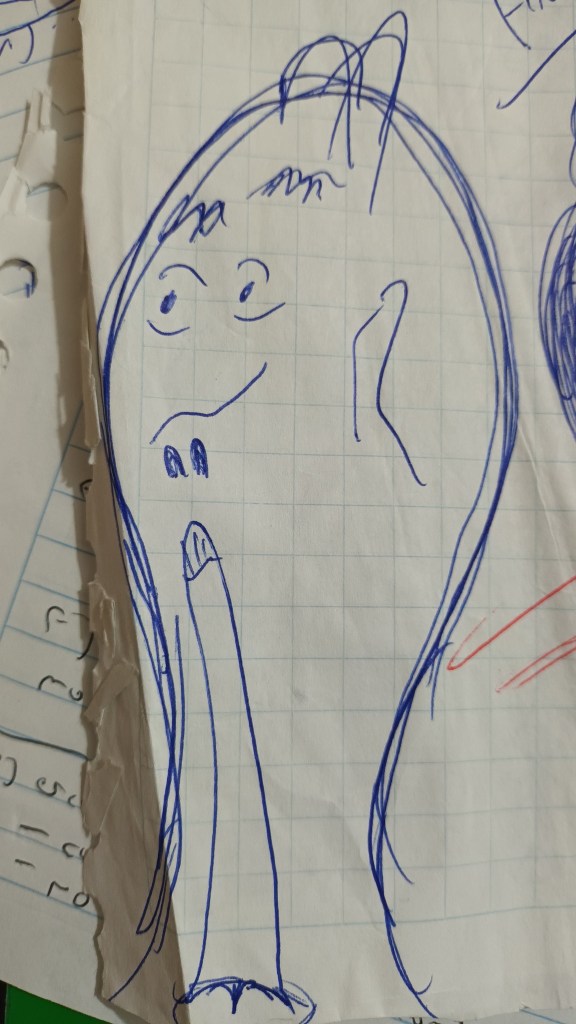
Esa noche, después de decirle a mi padre, a solas en su cuarto, pero con el tono de su voz capaz de hacer enterar a todos los vecinos lo que dice, mintió a mi padre diciéndole que yo había dicho que jamás querría volver a manejar junto a él. Cosa totalmente falsa. Yo no tenía ningún problema en volver a hacerlo.
Enseguida subió a la celda que me prestan para vivir como Santa enclaustrada para decirme que papá se había puesto enfermo, por lo tanto era la última vez que tomaba el coche de Gustavo si no quería matarlo de un disgusto.
Por supuesto no ocurrió así. Volví a tomar su auto y él volvió a joderme cuando tomaba «mal» una curva. Y Marissa intentando hacer silencio mientras íbamos en la camioneta hasta el momento de agarrarnos solos y decirnos mentiras distintas que de algún modo restregaban nuestras verdades en la jeta.
Así funciona la comunicación a distancia entre tres seres que habitamos la misma casa por causas ajenas a la voluntad propia y que apenas si se conocen.
Había sacado ese ligero estrés, que para mí no significó poner en riesgo nada, ni siquiera la pintura de la puta camioneta. Ahora podría esperar los mensajes de Ingrid diciéndome que era un bueno para nada. O seguir siendo ignorado o rechazado, como lo era en esos momentos y lo sigo siendo, por Genoveva. No me importaba, lo que realmente me hubiera gustado saber son los chismes que se gestaron sobre mí después de ese día. Me imagino que derivarán en que, por mi locura, intenté matar a mis padres en un choque.
Como fuera, había sido una tarde tan insana como terapéutica.

